Límites de la evolución en un hospital · 22 de octubre de 2007
A Carolina Broner y Berna Wang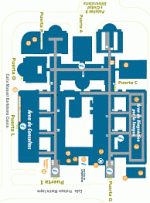
«Wu, Ju, Bu o como quiera que se llame mi compañero de habitación, no habla español; tampoco inglés ni alemán ni ninguna otra cosa susceptible de acercamiento o emulación, generalmente a través del viejo latín que está en todo o de la costumbre de tratar con guiris. Sólo habla chino, como descubriré más tarde.
»Los dos vivimos en un mundo rectangular, de paredes amarillas, techo blanco y una ventana con vistas a un conocido colegio mayor de la Complutense, probablemente la única muestra de estilo neoherreriano que merece seguir en pie. Su fachada es nuestro principal punto de referencia, además de la puerta permanentemente abierta, del goteo de los frasquitos de suero, del techo sometido a horas de escrutinio y de una televisión que funciona con monedas y que ambos despreciamos. Wu, Ju, Bu, tiene un cómic en chino que lee y relee, un libro en chino que lee y relee y un teléfono móvil que suena como debería sonar cualquier teléfono: ring-ring, nada de espantosas melodías que en su caso, y teniendo en cuenta la dudosa contribución china al arte de la música, serían más inaceptables si cabe.
»Nos comunicamos por miradas con contexto; tal vez parezca una descripción extraña, pero es exacta. Hemos descubierto lo que pronto descubrirán los variados turnos de enfermeras y auxiliares, porque los médicos pasan cuando pasan como si estuvieran en otro mundo, y lo hacen tan deprisa y de un modo tan sonámbulo que al cabo de unos segundos no se podría asegurar si en efecto estuvieron. Hemos descubierto, decía, que las señas sirven hasta donde sirven. Todo perfecto para un qué tal, ¿te duele?, buenos días; pero no hay seña ni combinación de gestos internacional que signifique: «colega chino, la rubia encantadora dice que dentro de diez minutos te van a administrar un enema por el bul, que es por donde se propinan esas cosas», lo que de hecho sucede diez minutos más tarde y no sin antes enfrascarme en un intento de advertencia inevitablemente ambiguo del que Wu, Ju, Bu, deduce -las miradas, reitero, son concluyentes- que 1) le estoy sugiriendo que sodomice a la rubia encantadora; 2) voy a sodomizar a la rubia encantadora; 3) anda y que le den por donde amargan los pepinos. Cuando por fin aparece la mentada y una de sus compañeras de trabajo, la risa de Wu, Ju, Bu se quiebra como un junco en el Lian-San-Po, pequeño saltamontes.
»Debo detenerme un momento en ese aspecto, la risa, porque es la respuesta habitual de mi compañero de habitación. Una de las enfermeras mayores, las de caras largas e ingente escepticismo, es terminante a las dos o tres de la madrugada, cuando enciende la luz, pasa con un carrito y me dice de sopetón, en plan Unamuno y su como decíamos ayer: «los seres humanos somos muy inteligentes. Siempre sonríe porque nadie le entiende; es la mejor táctica». Acto seguido, inyecta algo en el suero de Wu, Ju, Bu, comprueba la velocidad de caída de todas las gotitas de los tres frascos a los que estoy conectado y desaparece por donde vino tras el acostumbrado manotazo al interruptor. Es una situación habitual, aunque el calado filosófico de los comentarios varíe según las circunstancias y el motivo de de las apariciones. Están las visitas de comprobación de frasquitos; las de medición de temperatura y tensión; las de exploraciones; las del cambio de sábanas y otros enseres; las de soy la reina de los mares; las de desayuno, comida, merienda, cena y, por supuesto, las de limpieza. Wu, Ju, Bu, no lleva muy bien las últimas. Me mira y sonríe, faltaría más, pero es una sonrisa de «por favor, sálvame» cada vez que las enfermeras se abalanzan sobre él, le despojan de la bata de lunares y proceden a fregarlo, esponja en mano, con la profesionalidad, el distanciamiento y a veces la ironía malévola que dispensan por toneladas.
»Hasta mi reconexión, cuando abro los ojos y recuerdo el quirófano y haber estado tareando una canción en la unidad de vigilancia intensiva, sólo hay una profesión que admire por indispensable, la de profesor. Desde ese momento, y descontada la distorsión atribuible al síndrome de Estocolmo, mi templo se ha ampliado. Es lo que hacen, cómo avisan, lo que dicen y lo que callan cuando salen al escenario de las habitaciones, representación de una troupe de la que nosotros formamos parte en calidad de personajes secundarios que desencadenan la acción, pero también como atracciones circenses bastante más sórdidas, enfermedad mediante, que la mujer barbuda y el hombre bala. Es lo que ocurre entre bastidores, en los pasillos que permanecen iluminados de noche, en los despachos, las zonas de mantenimiento, los mostradores, cuando el público ha dejado las butacas y sólo permanecen algunos familiares que velan el sueño de los enfermos. Es lo que oigo sin querer y queriendo: conversaciones privadas, pinceladas crípticas, alardes de exhibicionismo, mucha sinceridad, mentiras, múltiples referencias que atrapo en las incursiones o llegan, fragmentadas, apagadas, a través de la puerta de la habitación que da a un pequeño vestíbulo vacío, al cuarto de baño y a un pasillo del ala norte, tercer piso.
»Ciertamente, mi impresión general sobre estas salas y cuanto sucede en ellas es deudora de la sorpresa; desde el largo pasillo azul de los quirófanos hasta las terrazas abiertas a la sierra, el peor de los días es un festín de encuentros inesperados y descubrimientos. Que Wu, Ju, Bu sabrá apreciar, no lo dudo, cuando se recupere de su último susto: cansada de esperar comprensión lingüística, una de las semidiosas de bata blanca, del sector de ciento treinta años en cada pata, le ha introducido lo que yo te diga en una frasca y a mear, un, dos, tres, ar, que en cinco minutos la quiero llena.
»Ahora, momento indeterminado de indeterminada madrugada de septiembre, observo a mi compañero de habitación y cuento los listones de la persiana. Después, me desconecto.
Diario La Insignia (España, septiembre del 2005).
— Jesús Gómez Gutiérrez
Inexistencia / Ejes rotos (las tesis de Zerrèitug)

