La revolución de los cangrejos · 5 de febrero de 2011
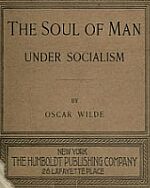 «Un mapa del mundo que no incluye la utopía no merece mirarse ni de reojo.» La frase es de Oscar Wilde; concretamente, del Oscar Wilde menos conocido, el socialista revolucionario, quien también afirmaba que el progreso sólo se alcanza a través de la desobediencia y la rebelión. Pero en esto, como en todo, el Capital lo tiene más claro que la izquierda que nos va quedando, sumisa, temerosa, inútil: desobedece sus propias normas para crear el mundo nuevo; se rebela contra cualquier contrato social firmado ayer; destruye permanentemente el pasado. Hace, en suma, lo de siempre.
«Un mapa del mundo que no incluye la utopía no merece mirarse ni de reojo.» La frase es de Oscar Wilde; concretamente, del Oscar Wilde menos conocido, el socialista revolucionario, quien también afirmaba que el progreso sólo se alcanza a través de la desobediencia y la rebelión. Pero en esto, como en todo, el Capital lo tiene más claro que la izquierda que nos va quedando, sumisa, temerosa, inútil: desobedece sus propias normas para crear el mundo nuevo; se rebela contra cualquier contrato social firmado ayer; destruye permanentemente el pasado. Hace, en suma, lo de siempre. Casi todas las definiciones del Welfare state, el Estado del bienestar, establecen su origen en un acuerdo entre la socialdemocracia, determinados sectores democristianos, los sindicatos industriales y lo que podríamos llamar burguesía ilustrada. Cualquiera diría que un domingo se sentaron juntos y descubrieron la civilización entre pastas de té. Pero ese cuento ni siquiera llega a la categoría de media verdad; obvia el factor determinante: la existencia de una utopía viva, la comunista; o dicho de otra forma, la existencia de una amenaza real, internacional y entonces aún creciente que no planteaba la conquista de migajas, sino la destrucción del propio capitalismo.
El Estado del Bienestar no fue más que el miedo del Capital a perderlo todo. Nada de lo que se llegó a tener, desde la Seguridad Social hasta los derechos políticos más o menos prácticos, surgió de un acuerdo entre damas y caballeros repentinamente conscientes del dolor de la humanidad. Por miedo al comunismo, el Capital se sirvió de la socialdemocracia alemana para aplastar la revolución y asesinar a Rosa Luxemburgo y a Karl Liebknecht. Por miedo al comunismo, el capital financió los fascismos europeos y llevo a Hitler, Mussolini y Franco al poder. Por miedo al comunismo, con las tropas soviéticas en Berlín y Manchuria y el Ejército Popular Chino a punto de arrollar al Kuomintang, el Capital no tuvo más remedio que recuperar el concepto de Welfare State y ofrecer un pacto.
Ese pacto está roto. No lo ha roto ahora, con esta crisis; lo rompió hace treinta años y la izquierda política todavía no se ha dado por enterada; decidió aferrarse al cadáver, calculando que, si cedía un poco más, si renunciaba a otro derecho, si retrocedía lo suficiente, el cadáver cobraría vida. Y así estamos. Mientras el Capital «derrumba las relaciones inconmovibles y mohosas del pasado, junto todo su séquito de ideas y creencias antiguas y venerables», hasta el punto de que «las nuevas envejecen incluso antes de echar raíces» (Carlos Marx, 1848), la respuesta de la izquierda política no está ni en el presente ni en el futuro, al que renuncia todos los días, sino en la esperanza fantástica de que el ayer pueda ser hoy.
Algunos amigos, antiguos compañeros de esa izquierda, pretenden justificar sus decisiones y su parte de responsabilidad en el proceso con el argumento de que la sociedad no da para más, de que no tenemos la conciencia política necesaria ni el grado de movilización conveniente para decir basta. Sin ánimo de ofender, su amor por la espera denota que no viajan en el vagón de los desharrapados. Pero tal vez deberían buscar en la memoria lo que no encuentran por falta de vista: ¿Hay más conciencia hoy que hace treinta años? No; hay menos. Notable y naturalmente menos, porque cada vez que ellos renunciaban a un derecho conquistado o a uno por conquistar, cada vez que cerraban la boca ante la injusticia, cada vez que rehuían el conflicto, dañaban un poco más la confianza de todos y perdían más voces, más apoyos, más cultura.
Resulta paradójico que la izquierda política se haya convertido en la única fuerza que defiende realmente el status quo; con la particularidad de que hoy defiende lo que el Capital defendió ayer, mañana defenderá lo que el Capital defiende hoy y pasado defenderá lo que el Capital defienda mañana. Es la revolución permanente de los cangrejos. Ya no busca el «mundo por ganar» que se menciona en la penúltima línea del Manifiesto Comunista. No lo cree posible. No confía en la gente. A decir verdad, no conoce su tiempo histórico; vive en un ámbito tan cerrado que malinterpreta la realidad y sólo ve un muro.
Supongamos que la primera Internacional, la de 1864, no se hubiera convocado nunca porque los socialistas y anarquistas que participaron en ella, incluidos Marx, Engels y Bakunin, se hubieran rendido a la perogrullada de que la correlación de fuerzas era contraria; al fin y al cabo, la correlación de fuerzas es contraria siempre y en cualquier circunstancia cuando se trata de cambiar el sistema o de crear algo nuevo frente a la cultura dominante («Lo que es cierto para el arte es cierto para la vida», decía también Wilde). En tal caso, hoy no estaríamos aquí. Ni los herederos nominales de aquellos socialistas y comunistas podrían decir que debemos callar y doblegarnos porque la sociedad no da para más; sencillamente, no existirían.
Madrid, enero.
— Jesús Gómez Gutiérrez

